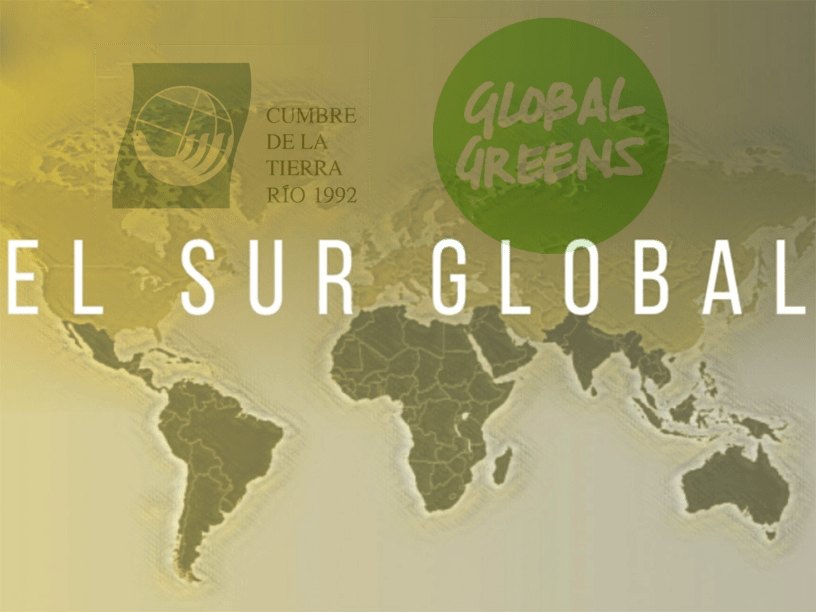Entre el consenso de la sostenibilidad y la ética verde planetaria, emerge una tercera voz: la de los pueblos que ponen el cuerpo a la crisis ecológica y muestran que la transición no será justa si no es desde el Sur
Por Carlos Merenson – La (Re) Verde
1. Introducción: El Camino hacia una Ecología Justa
El pensamiento ecologista no es un bloque monolítico, sino un camino en constante evolución. A lo largo de las últimas décadas, ha madurado a través de diferentes etapas, cada una con su propia visión sobre cómo enfrentar la crisis ambiental. Para comprender el debate actual, es fundamental analizar tres hitos clave en este viaje: los Principios de Río de 1992, que buscaron un equilibrio global; la Carta de los Verdes Globales, que propuso un nuevo horizonte político; y la emergente propuesta de un Ecologismo del Sur Global, que busca llenar los vacíos de las visiones anteriores. Comprender sus diferencias y sus «silencios» compartidos es crucial para enfrentar la doble crisis ecológica y de desigualdad social que define nuestro tiempo.
2. La Primera Etapa: Los Principios de Río y la Promesa del «Desarrollo Sostenible»
2.1. El Objetivo Central de Río
La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 representó el primer gran intento global por armonizar el desarrollo económico con la protección ambiental. Su espíritu no era revolucionario, sino reformista. Su objetivo central no era detener el desarrollo, sino hacerlo «sostenible»; en esencia, se buscaba corregir el rumbo, no cambiarlo fundamentalmente.
2.2. Ideas Clave de Río
• Sobre la Ecología: Su enfoque se basaba en el principio de precaución y en la necesidad de integrar el ambiente al proceso de desarrollo, pero sin poner en duda la meta del crecimiento económico continuo.
• Sobre la Justicia: Mencionaba la erradicación de la pobreza y las responsabilidades comunes pero diferenciadas, aunque sin abordar las causas económicas estructurales que perpetúan la desigualdad global.
• Sobre el Desarrollo: Su visión era hacer compatible el crecimiento económico con «ajustes ambientales», manteniendo intacto el paradigma desarrollista que lo impulsaba.
Río sentó las bases del debate global, pero pronto surgió una visión que buscaba ir más allá de la simple reforma: la de los Verdes Globales.
3. Un Horizonte Político Nuevo: La Carta de los Verdes Globales
3.1. Un Cambio de Rumbo
La Carta de los Verdes Globales significó un avance conceptual importante respecto a Río. A diferencia del pragmatismo desarrollista de 1992, esta carta comenzó a cuestionar el crecimiento como un fin en sí mismo. Propuso un nuevo horizonte político fundamentado en principios como la «sabiduría ecológica», reconociendo que la vida humana depende de ecosistemas finitos y que, por tanto, existen «límites planetarios» que no podemos sobrepasar.
3.2. Ideas Clave de los Verdes
• Sobre la Ecología: Su principio de «sabiduría ecológica» afirmaba que la verdadera sostenibilidad requiere vivir dentro de los límites de los ecosistemas, no simplemente hacer que el crecimiento sea más eficiente.
• Sobre la Justicia: Colocaba la «justicia social» en un lugar más central, aunque, de manera similar a Río, no profundizó en la relación directa entre la desigualdad y la economía global extractivista.
• Sobre el Desarrollo: Insinuaba una transición hacia economías sostenibles que implicaba reorganizar la sociedad para evitar el colapso de los ecosistemas, lo que apuntaba a un cambio de estructura, no solo de procesos.
A pesar de sus diferencias, ambas visiones compartían un límite fundamental: una perspectiva universal que dejaba fuera las realidades y los saberes del Sur Global.
4. Los «Silencios» Compartidos: La Crítica desde el Sur Global
4.1. Lo que Río y los Verdes No Vieron
Desde la perspectiva del Sur Global, tanto los Principios de Río como la Carta Verde omitieron temas cruciales. Estos «silencios» no son accidentales; reflejan una visión del mundo que no reconoce la dependencia económica, la deuda ecológica y la violencia del extractivismo como las causas centrales de la crisis socioambiental. Ambos marcos, aunque valiosos en su momento, no nombraron las dinámicas de poder que convierten a los territorios del Sur en «zonas de sacrificio».
4.2. Tabla Comparativa de Omisiones Clave
| Eje Crítico | El Vacío en Río y la Carta Verde | La Urgencia para el Sur Global |
| Extractivismo | Ambos documentos evitaron nombrar la principal causa de conflictos y violencia ambiental en los territorios del Sur. | La desextractivización es una condición indispensable para la justicia socioecológica y la soberanía territorial. |
| Justicia Económica Global | Hablaron de pobreza y justicia social, pero no abordaron la raíz del problema: la dependencia y la deuda ecológica. | La justicia ambiental es inseparable de la justicia económica y de una redistribución global del poder. |
| Democracia y Territorio | Promovieron la participación ciudadana, pero sin incorporar formas de democracia comunitaria y territorial ni mecanismos como la consulta previa vinculante. | La autonomía y la soberanía sobre los territorios y bienes comunes son fundamentales para una transición justa. |
| Visiones del Mundo | Celebraron la diversidad cultural, pero no cuestionaron la hegemonía del pensamiento moderno-industrial. | Es clave incorporar la «pluriversalidad»: la existencia de múltiples mundos, saberes y ontologías más allá de Occidente. |
Para llenar estos vacíos, el ecologismo del Sur Global propone un nuevo conjunto de principios orientados a una transformación profunda.
5. Una Brújula para el Siglo XXI: Los Principios del Ecologismo del Sur Global
5.1. Un Tercer Movimiento para la Transformación
Esta nueva propuesta no busca reemplazar los marcos anteriores, sino actualizarlos y completarlos. Se presenta como un tercer movimiento necesario, una brújula ética y política para un mundo donde la crisis ecológica ya no es un riesgo futuro, sino una realidad presente que exige respuestas estructurales.
5.2. Los 10 Nuevos Principios Propuestos
1. Antiproductivismo. Superar la lógica cultural y económica de la maximización permanente —producir siempre más, consumir siempre más— que convierte a la naturaleza en insumo y a las personas en recursos. Poner el cuidado de la vida y la suficiencia en el centro, no la acumulación. El antiproductivismo cuestiona el sentido de la producción por la producción misma, el imperativo del “crecer o morir” y el fetichismo del rendimiento que organiza las prioridades del Estado, las empresas y las subjetividades. Reconoce que el productivismo no es sólo un modelo económico, sino una matriz civilizatoria que normaliza la expropiación del tiempo, la mercantilización de las relaciones, la aceleración permanente, la obsolescencia planificada y la imposición de necesidades artificiales.
Este principio plantea redefinir qué producimos, para quién, con qué energía y materiales, y bajo qué formas de organización social. Implica desobedecer la ecuación “más es mejor” y reemplazarla por la pregunta política prohibida del capitalismo: ¿cuánto es suficiente para vivir bien? Propone reorientar las economías hacia la satisfacción de necesidades reales, la reparación, la circularidad ampliada, la autosuficiencia territorial y la redistribución del tiempo social.
En definitiva, el antiproductivismo señala que la vida florece cuando el límite deja de ser visto como obstáculo y se convierte en orientación ética. No se trata de frenar la vida, sino de frenar aquello que la devora. Dicho de otro modo: producir menos de lo que mata, y más de lo que hace posible vivir.
2. Desextractivización. Reducir y transformar la dependencia estructural respecto a la extracción de minerales, combustibles, monocultivos y naturaleza bajo régimen de saqueo. Apostar a un modelo de uso regenerativo, valor de uso y soberanía material.
La desextractivización parte de un diagnóstico político: el extractivismo no es una fase ni una elección técnica, sino una forma histórica de colonialismo económico que convierte al Sur Global en zona de sacrificio para sostener el metabolismo energético, alimentario y tecnológico del Norte y de sus élites locales asociadas. No se limita a la minería metalífera o los hidrocarburos: incluye los agronegocios, la pesca industrial, la privatización del agua, la deforestación, las zonas de sacrificio urbanas y el turismo de enclave.
Este principio propone transitar desde una economía basada en exportar naturaleza barata hacia economías territoriales que produzcan bienestar sin devastar sus condiciones de posibilidad. Implica reconocer que la transición energética global no puede reproducir la lógica colonial en versión “verde”, donde los territorios siguen siendo despojados y militarizados.
Desextractivizar significa recuperar la capacidad de decidir qué se extrae, cuánto, para qué, con qué beneficios locales y con qué garantÍas ecosistémicas. Implica priorizar el valor de uso por sobre el valor de cambio, regenerar suelos y cuencas, diversificar productivamente desde lo pequeño y lo comunitario, y reconstruir la soberanía material: la posibilidad real de que los pueblos definan su destino sin tener que hipotecar su tierra, su agua o su futuro.
En el corazón de este principio late una convicción: ninguna transición será justa si para salvar el clima sacrificamos territorios; ninguna sostenibilidad nace de seguir extrayendo como si la Tierra fuera eterna y entregando recursos como si los pueblos fueran descartables. El siglo XXI exige romper con la economía del saqueo y construir, por fin, un modo de habitar que repare más de lo que destruye.
3. Justicia socioecológica global. Reconocer que la crisis climática tiene responsables, beneficiarios y víctimas diferenciadas. La justicia ambiental exige reparación, redistribución y reglas comerciales que no reproduzcan la desigualdad ecológica. Este principio parte de una verdad incómoda: la crisis ecológica no es un accidente, es el resultado acumulado de un patrón civilizatorio que enriqueció históricamente a unas regiones y clases sociales a costa de empobrecer y degradar a otras. Las cifras de emisiones no son solo un dato técnico; expresan una relación de poder construida sobre esclavitud, despojo, privatización de bienes comunes y externalización sistemática de los daños.
La justicia socioecológica global propone dejar atrás el relato de la “responsabilidad compartida” cuando esa fórmula se utiliza para diluir asimetrías evidentes. No todos consumen lo mismo, no todos extraen lo mismo, no todos deforestan, emiten o lucran de igual manera. Por eso, este principio sostiene que no puede haber justicia climática sin justicia histórica: reconocer deudas ecológicas, indemnizar daños, financiar la adaptación y la mitigación sin chantajes macroeconómicos, y revertir las reglas comerciales que consolidan la precariedad estructural del Sur.
Implica también redistribuir poder: desde los organismos financieros hasta las mesas de negociación climática, donde las voces de los pueblos indígenas, comunidades ribereñas, campesinas y urbanas deben dejar de ser meramente testimoniales. La justicia socioecológica no se limita a gestionar daños: busca garantizar derechos. Derecho al territorio, al agua, a un ambiente sano, a la energía limpia y a decidir sobre los bienes comunes que sostienen la vida.
En síntesis, este principio afirma que la transición ecológica será verdaderamente global cuando deje de basarse en la transferencia de riqueza, riesgos y residuos desde el centro hacia las periferias. Cuando la reparación se vuelva norma, la redistribución condición y la dignidad, un derecho que no admita fronteras.
4. Desendeudamiento ecológico y financiero. Cuestionar las deudas externas ilegítimas y los mecanismos financieros que subordinan las economías del Sur a intereses corporativos; incorporar la deuda ecológica histórica del Norte como principio de reparación y garantía de transición.
Este principio reconoce que la deuda no es solo una herramienta contable: es un dispositivo de poder. A través de ella se condicionan presupuestos, se imponen reformas regresivas, se dictan políticas energéticas, agrícolas y sociales, y se determina el destino de los bienes comunes. El endeudamiento perpetuo funciona como tecnología de control neocolonial que obliga a los países del Sur Global a extraer más, exportar más y sacrificar más territorios para pagar una deuda que en muchos casos ya fue pagada varias veces.
Además, la contabilidad internacional ignora una dimensión esencial: mientras se exige que el Sur pague sus deudas financieras, el Norte acumula —sin reconocer, medir ni reparar— una deuda ecológica incalculable por siglos de apropiación de materias primas, contaminación, emisiones acumuladas y degradación de territorios ajenos. Esta doble vara convierte la transición ecológica en un nuevo campo de asimetrías: quienes más contaminan definen las reglas; quienes más conservan se endeudan para adaptarse.
El desendeudamiento ecológico y financiero propone invertir esa lógica: que la transición sea financiada por quienes históricamente se beneficiaron del despojo; que los préstamos no sean condicionantes de ajuste sino instrumentos de reparación; que la deuda ecológica sea reconocida como un componente real en las negociaciones globales. Significa liberar a las sociedades del Sur del chantaje de la austeridad perpetua y garantizar que los caminos hacia la sostenibilidad no se construyan sobre más pobreza, más extractivismo y menos democracia.
5. Soberanía territorial y de los bienes comunes. Afirmar el derecho de los pueblos a decidir sobre su suelo, subsuelo, agua, bosques, semillas y energía. Los bienes comunes no son mercancías: son condiciones de la vida. La soberanía territorial se sostiene en un principio irrenunciable: ningún proyecto puede llamarse democrático si las comunidades afectadas no tienen la capacidad real de decidir sobre el destino de sus territorios y sus bienes naturales. Esto implica descentrar la toma de decisiones de los ministerios, los mercados o las burocracias tecnocráticas, para devolverla a las asambleas comunitarias, campesinas, indígenas y locales que habitan, cuidan y conocen el territorio desde generaciones.
Los bienes comunes —ríos, glaciares, acuíferos, suelos fértiles, montes nativos, semillas, energía, biodiversidades— son sistemas vivos y relacionales, no “recursos” disponibles para la explotación sin límite. Su mercantilización rompe vínculos sociales, destruye saberes, vulnera derechos y transforma la vida en activo financiero. Convertir el agua en “patrimonio de inversión”, la tierra en “portafolio de real estate” o las semillas en “propiedad intelectual corporativa” no es modernización: es desposesión.
Este principio propone una transición desde el extractivismo hacia formas de gestión cooperativa, pública y comunitaria que reconozcan el valor intrínseco de los ecosistemas y su importancia para la autonomía material de los pueblos. Soberanía territorial también significa soberanía alimentaria, energética e hídrica; implica defender el derecho de las comunidades a proteger sus cuencas, sus cultivos tradicionales, sus modos de vida y sus economías de proximidad. No se trata solo de conservar naturaleza; se trata de preservar la base material de la dignidad, la autodeterminación y la libertad compartida. Una transición ecosocial es inviable si se construye a costa de territorios sin derechos o pueblos sin voz.
6. Democracia comunitaria. Reconocer, fortalecer y ampliar las formas de decisión colectiva y autogobierno de base; construir una democracia arraigada en los territorios y no solamente en las instituciones estatales. Este principio parte de una constatación: la crisis ecológica es también una crisis de representación. Los mecanismos de la democracia liberal —elecciones periódicas, partidos políticos profesionales, parlamentos desconectados del territorio— han demostrado severas limitaciones para frenar el saqueo, enfrentar las desigualdades o contener el poder corporativo transnacional. Allí donde las decisiones se toman lejos de los territorios, las comunidades se convierten en meros objetos de políticas públicas o de planes de inversión, pero rara vez en sujetos políticos plenos.
La democracia comunitaria propone un giro: recuperar la decisión en la escala donde se viven las consecuencias. Reconoce como válidas y necesarias las instituciones y prácticas de autogobierno indígena, campesino, barrial y cooperativo; las formas asamblearias; el mandato revocable; la rotación de responsabilidades; la participación directa en el diseño e implementación de políticas y proyectos; y la gestión colectiva de los bienes comunes. No se trata de “consultar” a las comunidades: se trata de que puedan decidir.
Este principio no plantea la desaparición del Estado, sino su reconfiguración: de un aparato centralizado a un entramado de democracias multinivel donde lo local sea el punto de partida, no el último en enterarse. La democracia comunitaria no es subsidiaria ni “complementaria” de la institucional, sino constitutiva de una gobernanza que reconozca otros saberes, otras formas de autoridad y otros vínculos con la tierra.
Sin democratizar el territorio no hay transición justa: porque ninguna transformación profunda puede imponerse desde arriba, y porque solo las sociedades que participan activamente en las decisiones pueden defender con fuerza y legitimidad los cambios que necesita el planeta. La democracia comunitaria es, al mismo tiempo, defensa ambiental, justicia social y libertad colectiva.
7. Sostenibilidad social de la transición. Rechazar las políticas de ajuste permanente que desmantelan servicios públicos, degradan derechos y facilitan privatizaciones. No hay transición justa sin capacidades estatales y comunitarias robustas. Este principio señala un punto ciego recurrente en los discursos sobre la transición ecológica: la falsa idea de que puede financiarse “haciendo más con menos”, recortando gasto social, reduciendo el rol del Estado y dejando que el mercado lidere la adaptación. En la práctica, esta lógica convierte la transición en un lujo para pocos y una carga para muchos: tarifas impagables, transporte inaccesible, privatización del agua, pérdida de derechos laborales y desinversión en educación, ciencia y salud.
La sostenibilidad social de la transición afirma que el cambio ecológico no puede basarse en la precarización. Requiere ampliar los derechos sociales, garantizar ingresos dignos, asegurar acceso universal a servicios esenciales y construir infraestructuras públicas orientadas al cuidado. Una transición sin justicia social genera resistencia, deslegitimación y la percepción de que proteger el ambiente significa vivir peor —una narrativa explotada por las extremas derechas negacionistas.
Al mismo tiempo, este principio reivindica el fortalecimiento de la capacidad estatal y comunitaria: planificación pública de largo plazo, empresas públicas estratégicas, economía social y solidaria, cooperativas energéticas y alimentarias, fondos de transición con participación social vinculante. La economía del cuidado —que sostiene el tejido de la vida— debe dejar de ser invisible para convertirse en el núcleo del proyecto de transformación.
La sostenibilidad social de la transición no es asistencialismo: es justicia. Reconoce que la carga del ajuste recae siempre en los mismos cuerpos y territorios, y que la transición no será aceptada ni viable si implica más sacrificios para quienes ya sostienen el peso de las crisis. Una transición ecológica que degrada las condiciones de vida reproduce el problema que intenta resolver; una transición que amplía derechos, en cambio, construye la legitimidad social indispensable para un cambio profundo y duradero.
8. Pluriversalidad y epistemologías del Sur. Aceptar que no existe una única forma de estar en el mundo; que múltiples ontologías y saberes —indígenas, campesinos, afrodescendientes, populares— contienen claves para habitar el planeta sin destruirlo. Este principio rompe con la herencia colonial del pensamiento ambiental hegemónico, que ha pretendido universalizar una sola forma de conocer, producir y relacionarse con la naturaleza: la racionalidad moderno-industrial. Bajo esa mirada, la naturaleza es recurso, la técnica es neutral, el crecimiento es progreso y la cultura occidental es el parámetro desde el cual se mide la civilización. Todo lo que no encaja en ese molde —otros vínculos con la tierra, otras economías, otras temporalidades— es considerado atraso, superstición o romanticismo.
La pluriversalidad propone un descentramiento civilizatorio: el reconocimiento de que no hay un solo mundo, sino muchos co-existiendo; no una voz de la verdad, sino un diálogo de saberes. Los pueblos indígenas que conciben la selva como sujeto, las comunidades campesinas que planifican según los ciclos del suelo, los pescadores que leen la marea como historia viva, las mujeres que sostienen economías del cuidado invisibilizadas: todos portan conocimientos encarnados que no son folclore, sino herramientas prácticas de supervivencia y equilibrio ecológico.
Este principio no idealiza ni esencializa a esos saberes —no se trata de invertir la jerarquía colonial— sino de construir un intercambio epistémico simétrico. La ciencia moderna es imprescindible, pero no suficiente; las decisiones ambientales no pueden basarse exclusivamente en indicadores, sino también en significados, memorias y vínculos sagrados que definen el territorio como hogar y no como objeto.
Las epistemologías del Sur reivindican, además, el derecho a nombrar la realidad desde las lenguas, categorías y sensibilidades de quienes habitan los territorios. Nombrar es existir: cuando desaparecen las palabras que describen el río, el monte o la semilla, también se debilita la defensa de lo que nombran.
Pluriversalidad es libertad cognitiva, justicia cultural y condición de posibilidad para una transición que no sea la imposición de un modelo verde global, sino la construcción colectiva de muchos futuros en común. Porque solo reconociendo que no existe una única forma de buena vida podremos aprender, finalmente, a vivir con la Tierra y no contra ella.
9. Sociabilidad convivencial. Construir un horizonte donde la cooperación, la autonomía, la suficiencia, el reparto del tiempo y el cuidado mutuo reemplacen la mercantilización total de la vida. Convivir entre humanos y con la naturaleza como forma de libertad compartida.
Este principio parte de una premisa sencilla pero profundamente subversiva: la vida no puede reducirse a transacción. Durante décadas, el capitalismo —y sus variantes más tecnocráticas del realismo socialista— avanzaron bajo la idea de que todo lo que no tiene precio carece de valor. La convivialidad rompe con esa lógica al reinstalar en el centro dimensiones que la economía de mercado invisibiliza o destruye: la amistad, la fiesta, el tiempo no productivo, la crianza compartida, los afectos, la solidaridad, el vínculo espiritual con la tierra.
Frente al individuo consumidor como arquetipo de la modernidad, la sociabilidad convivencial propone sujetos en relación. No se trata de negar la autonomía personal, sino de redefinirla: ser autónomo no es estar solo, sino poder decidir colectivamente; no es separarse del otro, sino convivir sin depender del mercado para sobrevivir. Las comunidades que gestionan el agua mediante acuerdos de base, las huertas urbanas que alimentan barrios enteros, los sistemas de cuidados cooperativos, los bancos de tiempo, las fiestas populares como regeneración del lazo social: son semillas de esta otra sociabilidad.
La convivialidad implica también desmercantilizar el tiempo. La promesa desarrollista nos dijo que producir más era trabajar menos, pero en las últimas décadas produjo lo contrario: jornadas crecientes, precariedad constante y vidas aceleradas. Una sociedad convivencial redistribuye el tiempo: tiempo para el vínculo, para el ocio creador, para la participación comunitaria, para la conversación slow que repara lo común. Porque sin tiempo compartido, no hay comunidad posible.
Este principio cuestiona la violencia naturalizada del “sálvese quien pueda”, y propone sustituirla por un pacto social basado en el cuidado mutuo. No es asistencialismo ni filantropía: es la conciencia de que la interdependencia es la ley de la vida. Y también extiende el cuidado más allá de nuestra especie, afirmando que no hay convivencia humana sostenible sin una convivencia con la naturaleza: con ríos que fluyen, suelos vivos, bosques que respiran y animales que comparten con nosotros la experiencia de estar en el mundo.
La sociabilidad convivencial, en definitiva, redefine el progreso: no como acumulación material sin fin, sino como ampliación de las capacidades humanas para vivir bien juntos. No como dominio, sino como coexistencia. No como competencia total, sino como libertad en común. Porque la libertad —la verdadera— no es la soledad del éxito, sino la alegría de pertenecer sin dejar de ser.
10. Verdadera Sostenibilidad. La sostenibilidad no puede reducirse a un rótulo técnico ni a un certificado de cumplimiento incremental. La verdadera sostenibilidad implica sostener las condiciones que hacen posible la vida, no la expansión ilimitada de las economías. Supone reconocer que todo proceso económico es una derivación del metabolismo social con la naturaleza, y que su tamaño y velocidad están condicionados por los ciclos y los ritmos del planeta.
Este principio asume que no hay sostenibilidad sin justicia, porque ninguna sociedad puede sostenerse sobre el despojo de otras; y que no hay sostenibilidad sin límites, porque ningún ecosistema tolera la acumulación infinita. Rechaza la ilusión de la desmaterialización total de la economía y de la supuesta neutralidad tecnológica, afirmando que las soluciones deben evaluarse por su impacto en la vida, no por su rentabilidad o su capacidad de prolongar la lógica extractiva.
La verdadera sostenibilidad propone pasar de un paradigma basado en indicadores financieros a uno centrado en la regeneración, la suficiencia, la equidad y el bien común intergeneracional. No se trata de sostener lo existente, sino aquello que —siendo justo, vivo y compartido— merece ser sostenido. Porque sostener es cuidar, y cuidar es asumir responsabilidad: con quienes vinieron antes, con quienes están hoy y con quienes están por nacer.
6. Conclusión
El ecologismo ha recorrido un camino fecundo: Río abrió la puerta del reconocimiento global; la Carta de los Verdes iluminó un horizonte ético compartido. Pero ambos nacieron bajo una premisa que hoy se ha revelado insostenible: la promesa de que el desarrollo —concebido como expansión económica ilimitada— podía armonizarse con los límites del planeta.
Llegó el tiempo de asumir que no estamos solo ante una crisis ambiental, sino ante una crisis civilizatoria. Y que toda civilización se define por sus principios: lo que considera valioso, lo que protege, lo que repara, lo que transmite. Los nuevos diez principios propuestos desde el Sur Global no pretenden reemplazar los caminos anteriores, sino ofrecer una dirección para este tiempo: un marco capaz de nombrar el saqueo, disputar el sentido de la transición y volver a poner la vida —toda la vida— en el centro.
La transformación no será un acuerdo tecnocrático ni una métrica de cumplimiento. Será una reconstrucción colectiva basada en la justicia, en la autonomía de los territorios y en una ética del cuidado que reemplace la razón extractiva. Si la sostenibilidad deja de ser consigna y se vuelve compromiso, el futuro dejará de ser amenaza para comenzar a ser promesa. Pero esa promesa, para ser justa, deberá nacer donde siempre nacieron las resistencias: en los lugares que el mundo quiso descartar y que hoy se levantan como el corazón de otra posibilidad. Aquí —en el Sur que no es periferia, sino síntoma y semilla— se juega la dirección de lo que viene.